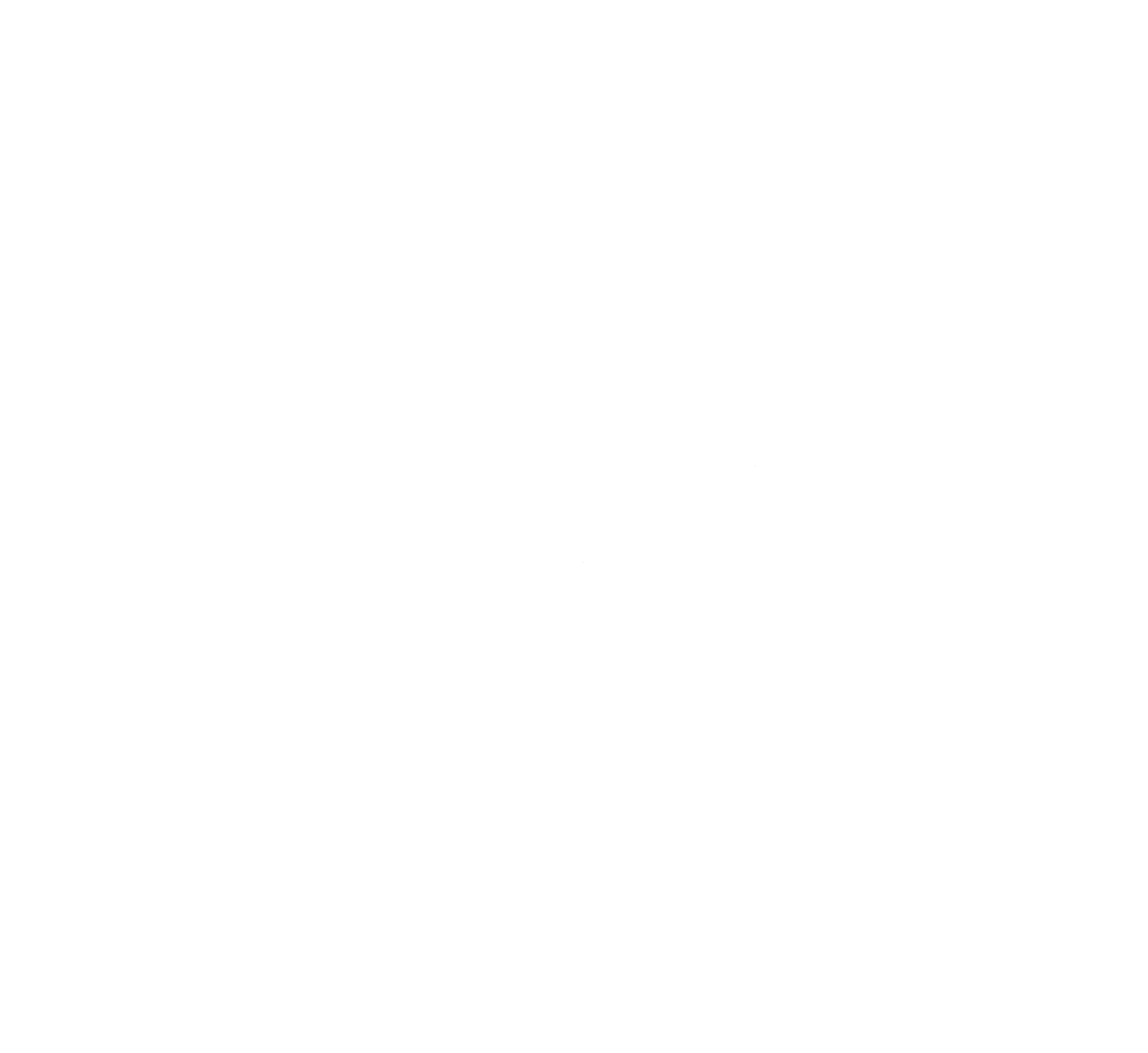“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí”. Salmos 51:10.
No demasiados personajes de la biblia han adquirido un nivel de relevancia tal como el de David con el paso de los siglos. El dulce cantor de Israel, prodigioso guerrero y soberano en la edad de oro de la nación hebrea es conocido por su vertiginoso ascenso al trono por escogencia de la Divinidad y por sus múltiples proezas militares ejercidas ya con el cetro en sus manos. Aun así, el más grande de sus reconocimientos será por siempre el haber sido considerado “un hombre conforme al corazón de Dios” (1a Samuel 3:14; Hechos 13:22).
No obstante, y como medida de la providencia, los autores inspirados no meditaron jamás en la idea de conservar una biografía “inmaculada” con la finalidad de preservar incólume la prestigiosa imagen de su héroe nacional. Al contrario, el registro sagrado señala a voces que aquel quien fuese tan amado y bendecido por Aquel que llamó los cielos a la existencia, también fue un pecador, y pecador a tal punto de manchar sus manos de sangre inocente con tal de encubrir el fruto de sus más bajas pasiones.
Sucedió que: “en el tiempo que salen los reyes a la guerra” (2a Samuel 11:1), David envió a sus siervos a batallar contra Amón, pero él se quedó en Jerusalén, en la residencia real. Al levantarse de su lecho, cayendo la tarde, observó en lo alto de su terrado a una mujer que se bañaba, “la cual era muy hermosa” (v.2) y que cautivando por completo su atención hizo que mandara a preguntar por ella.
Poco caso prestó David al hecho de que Betsabé fuese la mujer de Urías el heteo, uno de sus 30 valientes. El rey mandó a traerla ante su presencia y “durmió con ella”, dando un paso más allá al ceder a sus concupiscencias y consumando por completo el pecado. No conforme con esto, al enterarse de que ella ahora estaba encinta, David mandó a llamar también a Urías del campo de batalla para que pasara la noche con su esposa en un intento desesperado por encubrir su delito de una manera que, en términos actuales, no podría catalogarse menos que maquiavélica.
Sin embargo, Urías no descendió a su casa en consideración de sus compañeros que dormían bajo tiendas en el campo de batalla; lo que otrora seguramente fue ante los ojos de David una lealtad digna de un soldado de confianza, ahora era un completo estorbo para los planes del rey enfurecido. Ya al borde de la irracionalidad, le escribió al jefe del ejército una carta que decía: “poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirados de él, para que sea herido y muera” (2a Samuel 11:15). La infame misiva fue llevada por el mismo sentenciado a tan cruel destino.
David mató a Urías con la espada de los hijos de Amón para tomar a Betsabé por mujer. Su crimen parecía encubierto perfectamente, pero Aquel cuyos ojos contemplan toda la tierra no dejaría pasar tan grande injusticia. Por medio del profeta Natán David fue amonestado y no quedaría sin represalia: él viviría, pero el hijo que le había nacido con Betsabé ciertamente no lo haría por mucho tiempo.
En ese intervalo de tiempo lleno de sufrimiento, David escribiría el salmo 51: un registro que conserva con incomparable exactitud el alto grado de arrepentimiento que experimentó el rey al darse cuenta de la magnitud de su falta. Viéndose pecador, tal como era, el monarca no puede más que implorar con corazón compungido por el perdón divino con las sentidas palabras: «ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones» (Salmo 51:1).
Pocos versículos recorrerá la vista del lector hasta darse cuenta que la atormentada lamentación del hijo de Isaí viene acompañada de una petición más que particular: “purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve” (v.7), y más adelante: “crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí” (v.10).
En el clímax de su arrepentimiento, cuando la culpa horadaba constantemente sus pensamientos, y el remordimiento por tan vil modo de actuar le acechaba a cada instante, aquel que posaba la corona del reino en sus sienes reconoció que ni todo el oro de Israel podría cambiar un corazón inclinado al pecado. David recordó que era polvo, y que a menos que la misma palabra que hizo resplandecer la luz de la nada lo limpiara, su propia justicia sería como “trapos de inmundicia” (Isaías 64:6).
Es, precisamente, ese mismo clamor el que promulgará el corazón contristado de cualquier pecador al reflexionar en los actos que costaron la sangre del Hijo de Dios. Sin embargo, no hay motivo para la desesperación, el apóstol Pablo al describir la condición de su naturaleza con tendencia al pecado exclamó: “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” (Romanos 7:24) para luego responder con gozo: “Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro” (v.25).
Fue el mismo Pablo quien también escribiría: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (1a Corintios 5:17); la gracia que en Cristo es impartida a la humanidad no sólo perdona el pecado, sino que también capacita al pecador por medio del Espíritu Santo para que, en Jesús, las tentaciones puedan ser vencidas, las pasiones puedan ser subyugadas y el corazón de piedra sea cambiado por uno de carne, tal como se prometió por medio del profeta Ezequiel.
El llamado de Dios a los hombres hoy es: “Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón” (Jeremías 4:4), pero para gloria de su nombre también se nos afirma: “en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo” (Colosenses 2:11), de modo que es Él “el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 2:13).
David erró, pero su pecado fue perdonado y él mismo fue restaurado por el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su experiencia nos alecciona sobre la más grande necesidad del ser humano: un corazón nuevo, sensible a la influencia del Espíritu, y por lo tanto capacitado para guardar los mandamientos de Dios; ¡oh alma atribulada! Mira hoy a la cruz del calvario, medita en el sacrificio de Cristo, constriñe tu corazón, pero alégrate porque el Salvador está dispuesto a liberarte hoy del yugo del pecado.
«Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios» (Salmos 51:17).